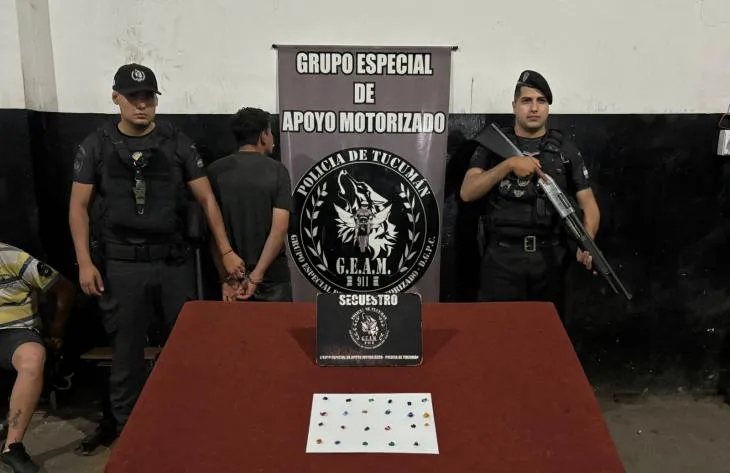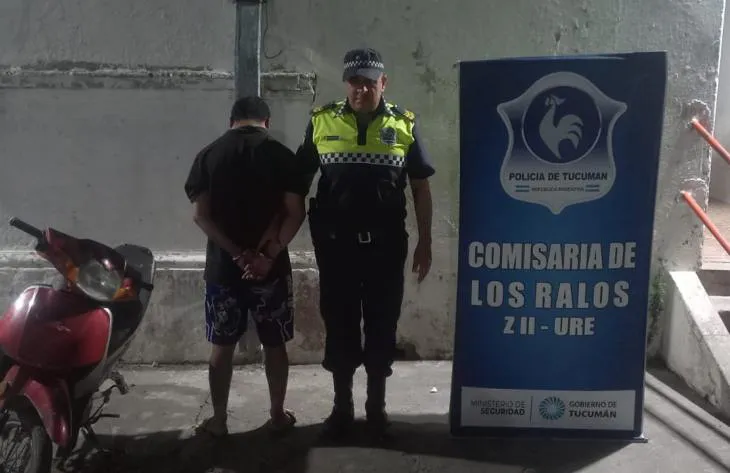Haber previsional o haber provisional
El Estado se conforma con que el jubilado no se muera de hambre, que su vivienda la sostengan sus sucesores y su estilo de vida sea el sillón. La antesala de la muerte.
Columnas y Opinión22/12/2015 Mariela Alderete
Mariela Alderete
Ciertos juegos de palabras esconden divergencias insospechables. Por caso, es esta común confusión de llamar a lo previsional, “provisional”.
Más allá de esta primera confusión, sin embargo, se percibe una lógica insoslayable, que es el hecho cierto de que un haber puede ser previsional, pero también pueden ser provisorio y, consecuentemente, no hay contradicción. El jubilado sabe que, con el conocimiento de su ingreso previsional, se monta la provisoriedad de un salario que, usualmente, no lo conforma. De ahí que su haber suele ser también “provisional”. Pero el hecho tiene perfiles más nítidos.
Cuando hablamos del “haber previsional”, en realidad, estamos en un plano iniciático. Nos estamos refiriendo a la naturaleza del haber del jubilado que -descontando las complejidades administrativas, legales, técnicas y demás alambiques del laboratorio previsional- sucede al que cobramos durante nuestra vida activa.
Es decir: a lo que va a ocurrir cuando, por cuenta y orden de la biología, nuestra fuerza laboral –manual, artística o intelectual- desaparece o adquiere un valor residual que ya no admite el “mercado” laboral.
Si bien esta idea nos anticipa un cierto valor monetario, todavía no hemos llegado a la médula del problema del “quantum”, porque los calculistas no se han puesto de acuerdo qué alcances tiene esa sustitución natural del haber activo (mientras estamos trabajando) para pasar a ser un haber pasivo (cuando nos jubilamos).
Aunque la cuestión parecía haberse resuelto cuando alguien habló del “principio sustitutivo del haber jubilatorio”, que es el tema que tratamos, pronto se supo que la retórica, más que resolver los problemas, suele darle inicio. Para muestra, basta un botón.
Sus ojos se cerraron
Doña Berta Gardés, madre de nuestro venerado Carlitos Gardel, se sintió asombrada cuando el albacea del astro le entregó un jugoso testamento ológrafo de su mandante. Justo a ella, que había sobrevivido como planchadora del barrio del abasto de Buenos Aires.
Seguramente el Juez le habría dicho, con orgullo y admiración frente a la grandeza espiritual de su hijo, que él había previsto el buen pasar de su madre a su muerte. No vamos a entrar a contar los vericuetos de la historia posterior que incluyó, entre otras cosas, la dudosa nacionalidad del ídolo, la propia maternidad de Doña Berta y hasta la honestidad del apoderado de los bienes en juego. No reviste importancia en este asunto.
Debiéramos, eso sí, reparar en el mito de la “madrecita querida” para no caer en la tentación de su infalibilidad. Porque, sin olvidar los mandatos del corazón, seguramente el destino de los ancestros es biológicamente menos importante que el propio.
El artista –que es tan trabajador como el que más- en su vejez, aparte de ya no tener a sus ancestros, habrá agotado sus dones, y eso lo sabe casi por intuición natural. Una parte de sus ingresos actuales –algunos cuantiosos, indudablemente- deben ser guardados para esa etapa con un destino preventivo de retención. Esos “ahorros” debieran procurarle un pasar digno cuando la virtud se agota junto a los otros atributos de su cuerpo.
En síntesis, cabe decir que hasta que las formas jubilatorias se transformaron en sistemas prácticamente universales, el jubileo era un ahorro que se acumulaba durante la vida laboral, y así se exponía secularmente.
A principios de siglo
El destino transitorio de esas retenciones eran incipientes y caras compañías de seguro, o cajas fuerte de los bancos, tratándose de personas de buenos ingresos. Nada hace pensar como pecaminoso que el artista mencionado haya privilegiado el certero destino de su decaimiento físico y, a continuación, la venerable idea de reparar la pobreza de su madre querida. Esto último, frente a la idea de aviones no tan seguros como los actuales.
Las herencias son para nuestros sucesores, generalmente de edades mucho menores que la nuestra y, desde luego, de sobrevivencia.
Naturaleza del haber
Cuando nació el principio del haber jubilatorio como sustitutivo del haber activo, ya se tenía idea que la solución jubilatoria era el de un salario del pasado, convertido en futuro (el tema de las actualizaciones de esas cuotas de ahorro adquiere relevancia en tiempos posteriores de la economía, a pesar de ser un fenómeno de vieja data en la historia).
Tal vez, en un principio no hubo tanta dedicación a conseguir frutos de esos fondos, salvo en la inversión inmobiliaria (al respecto, cabe recordar que el propio Gardel invirtió en inmuebles en el Uruguay, por lo que hubo que abrir juicio hereditario también en ese país).
Por cierto, este principio tenía sus condiciones, como la conducta realmente ahorrativa del trabajador. Recordemos el triste fin de nuestro exitoso boxeador, llamado “El Mono” Gatica, incapaz de retener sus ingresos durante sus épocas de gloria. Otro presupuesto era la correcta administración de esos primarios “aportes” y su superación con el trabajo futuro, aún en los momentos de dificultades laborales. Aparte, se deben contemplar cosas tan actuales como la movilidad (o sea la valoración económica de la inercia en la trayectoria del trabajador, aunque por hoy nos hayamos quedado en el concepto primario de la compensación de la desvalorización de la moneda).
Plan reparador
Curiosamente, el principio comenzó a complicarse desde el momento mismo de su auge, cuando el “Estado de bienestar” sobrevino como consecuencia de los golpes a las conciencia de gobernantes y patrones por la muerte de más de 60 millones de hombres y mujeres de trabajo, mandados a pelear en las dos guerras más devastadoras de la humanidad, entre los años 1914 y 1945.
Durante esos años –impactados por la Revolución Rusa y la Gran Depresión- el maridazgo de empleadores con gobernantes temió que las bayonetas se volvieran en su contra, como casi había ocurrido tras la línea Marginot, en la Francia de los años 1916 y 1917.
Así, como parte de un plan reparador, nació la sistematización de los sistemas jubilatorios, aun cuando ya existían algunos desde principios de siglo, incluso formas jubilatorias bajo el sistema de seguros.
Pronto comenzaron las dudas, marchas y contramarchas. Crisis que, al margen de la más importante, que es la tentación de los Estados de echar manos a los ahorros jubilatorios, se referían al alcance del destino de esos ahorros.
Tratándose de fondos de terceros, había que ser cauteloso. Pero de ningún modo se podía abandonar a los que perdían su capacidad laboral por invalidez, ni a los familiares supérstites. Aunque, claro está, no correspondía responsabilizar a los patronos ni al Estado de semejantes trances.
Nacieron también las jubilaciones no contributivas, por honor, necesidad o vejez sin aportes. Hoy, los fondos no sólo sirven para estas necesidades, sino para otras insólitas como comprar computadoras a los estudiantes o financiar empresas quebradas o autoliquidadas.
La solidaridad, bien entendida, empieza por casa, de modo que el infortunio de los trabajadores deben pagarlos sus colegas, o sea los otros trabajadores, según el Estado.
Pero el principal mal de los sistemas jubilatorios no es el de su declaratoria de solidaridad (razón por la cual los expertos llamaron a los sistemas jubilatorios solidarios “de reparto”, para no herir sensibilidades políticas). La desgracia reside en los subsistemas de conformación de los ahorros que, prácticamente, pueden reducirse a tres: los aportes de los trabajadores, los aportes patronales, y los frutos de la inversión de esos ahorros.
Parte del salario
Tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial, los patrones aceptaron sus aportes para vigorizar el sistema. A partir de las crisis del capitalismo de los años 70, el modelo neoliberal resultante cuestionó estas participaciones, argumentando que se trataba de un impuesto que impedía el combate contra el desempleo generado por la crisis. Lo consideraban una presión fiscal que, si bien había servido en épocas pasadas para mitigar los horrores resultantes de las guerras, hoy implicaban un costo adicional que no se justificaba frente a un modelo de subsistencia de los ancianos que ya había cumplido su limitado propósito.
Desde luego, la falacia de esos argumentos partía de algunos conceptos que retrogradaban los logros sociales de un Estado de Bienestar que ya la rentabilidad del capital despreciaba.
Obviamente el aporte patronal no puede considerarse un impuesto pues, en última instancia, se trata de un valor que es contraprestación del trabajo. O sea: el precio de la demanda de la labor de un trabajador, es el monto de su salario más el aporte jubilatorio patronal. Y sobre esa demanda se construye el equilibrio del mercado laboral. Es la explicación en términos de los sistemas económicos de mercados presuntamente libres.
Desde este punto de vista, el aporte patronal resulta ser parte del salario, o dicho de otro modo, su omisión es una disminución del salario del trabajador que, accesoriamente, incide en sus aportes o ahorro. O el ahorro de todos los trabajadores, partiendo del principio de la solidaridad (o del reparto, como está dicho).
La segunda cuestión es más complicada. Si el haber jubilatorio sustituye al haber activo, no es sólo de subsistencia. Para decirlo en términos comunes, el haber que permite la sobrevivencia física propia, la de los bienes que ha acumulado para su quehacer actual y un cierto estilo de vida que se vincula con la que ha logrado mediante una digna carrera laboral.
La antesala de la muerte
El Estado, sin embargo, se conforma con que el jubilado no se muera de hambre, que su vivienda la sostengan sus sucesores y su estilo de vida sea el sillón del abuelo tratando de distraerse con la banalización de los espectáculos de la “caja boba”, llamada televisión. La antesala de la muerte.
Por cierto, todo esto sigue en el plano de la teoría del principio sustitutivo del haber jubilatorio, porque en la práctica podría decirse que se lo ha abandonado. Así, el Estado considera hoy que el equilibrio es el de la muerte por inanición o por falta de medicamentos, siendo el ideal para un no trabajador, cubrir sólo esos dos rubros. Demás está decirlo, esto ya casi ni se cubre.
Estos aspectos no implican todavía el análisis del haber previsional-provisional, es decir el “quantum” de ese haber jubilatorio que los sentimos como provisorio, y que abordaremos alguna vez, ya no sólo deducido de los principios de la naturaleza previsional, sino cuando ésta adquiere el valor concreto, que involucra, desde luego, algunos problemas macroeconómicos, estadísticos y de auditoría matemática.
Por Carlos Romero
Para Periódico Móvil