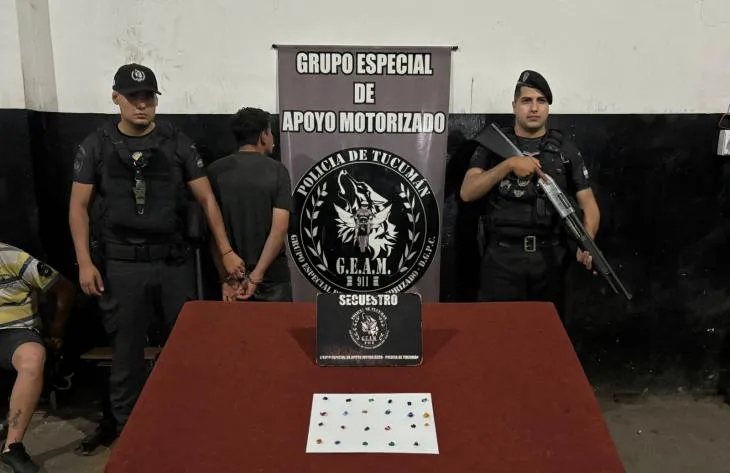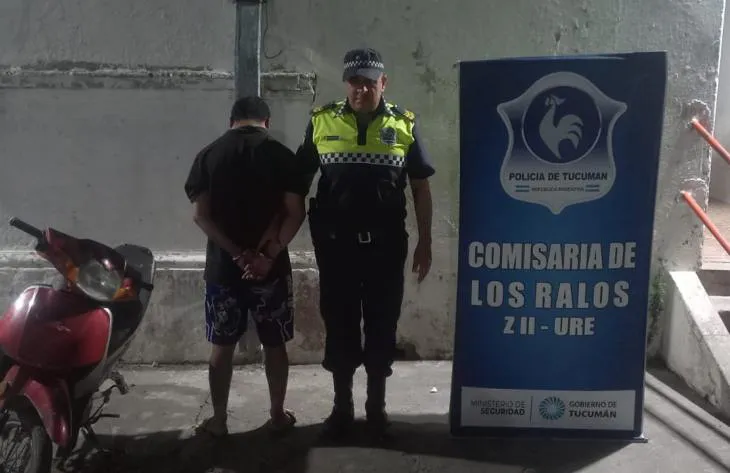Las jubilaciones y el caso Badaro
La movilidad contempla la dignidad del salario, pero además valoriza la historia del trabajador y su aporte monetario al sistema. Es un concepto más amplio que el mero reajuste inflacionario
Columnas y Opinión22/02/2016 Mariela Alderete
Mariela Alderete
Foto: Miguel Armoa
“El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado» decía Jean Jacques Rousseau hace más de dos siglos, poco antes de la Revolución Francesa, a la que contribuyó con su pensamiento. No era su culpa que los amigos no lo entendieran: la libertad es como las lianas desde las que se cuelga nuestro Tarzán de la selva para gozar del vuelo natural de los pájaros. De algún modo es una metáfora de la libertad fundada en la naturaleza humana. En cambio, las cadenas son el resultado de la razón y la cultura del homínido social que ha descubierto que puede usarlas para el bien y para el mal. Y, por lo tanto, está obligado a educarse y aprender su buen uso.
Algo parecido ocurre con las jubilaciones: nacen del ahorro de parte de nuestro actual salario para sobrellevar nuestra vejez, pero termina apresurando nuestro final. Es entonces cuando tomamos conciencia de que debemos aprender a usarla y que, para ello, debemos hacer el esfuerzo de comprender los principios que la crearon.
Por fortuna, parte de nuestros jueces lo han hecho. Aunque aún los resultados no son los mejores, de algún modo ha habido algún progreso, a despecho de los financistas, monetaristas o simples caranchos que se nutren de los jubilados vivos o muertos con la eterna complicidad del Estado.
El famoso caso “Badaro” creó hace algunos años esperanzas y frustraciones debido al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la resistencia del resto de los poderes a su aplicación. Estos últimos, formado casi exclusivamente por políticos o sus mandantes, que no es el pueblo precisamente.
Se trata de un generoso ejemplo de la bondad o maldad que el filósofo enterrado en el Panteón de París ya nos había advertido cuando hablaba de la bondad natural del hombre y su transformación cuando accedía a las creaciones sociales. Es frustrante saber que la sentencia fue dictada en 2006 y todavía no tenemos noticias de que haya sido cumplida totalmente.
No hay espacio ni tiempo para analizar en detalles y desde perfiles jurídicos profundos del caso. Y esto es bueno, porque lo que realmente importa son los mensajes claros que nos dejó esta sentencia judicial. A ellos nos remitimos.
No era don Adolfo Valentín Badaro (que recibió el pronunciamiento de la Corte en agosto de 2006) lo que se dice un jubilado “de la mínima”, pero tampoco accionó porque detentaba algún privilegio jubilatorio. El dato merece conocerse porque el resultado de su lucha contra el artefacto legal vigente que le impedía gozar de haberes dignos, habría de servirle –siempre que las regresiones no nos afectan- a todos los jubilados.
Primero, debe decirse que la Corte ha razonado teniendo a la vista la Constitución Nacional, que no es poca cosa en un país acostumbrado a tenerla como un tedioso libro de lectura. Así, quedó clarito que no es cuestión de que, para proteger al jubilado, la Justicia argentina debe hacer el trabajo que corresponde a los otros poderes del Estado.
Comienza, pues, dejando en claro que el sistema de movilidad del haber jubilatorio – que le da sentido como sistema racional- debe ser establecido por el Congreso Nacional y por lo tanto los otros poderes no deben invadir esa facultad.
La cuestión no es tan fácil de analizar. Especialmente en un país que tropezó con hechos como la derogación de una Constitución por un bando militar –en 1955, la Constitución de 1949- y terminó con un arma más civilizada -pero igualmente sometedora y degradadora de las Legislaturas- como son los famosos Decretos de Necesidad y Urgencia. Los DNU son tan eficientes que hasta se prestan a jugosos intercambios políticos.
Pero, al considerar la facultad reglamentaria por el Congreso del principio constitucional de la movilidad, la Corte estableció que esa facultad debe ser asumida con racionalidad. Y esa racionalidad queda sujeta al control por la Justicia, cuando el beneficiario de un sistema tan sensible como el previsional merece el mejor de los tratos, pues hace al progreso humano y la justicia social que el propio texto constitucional prescribe. Por eso, concluye que es irracional fijar una movilidad jubilatoria que sea desproporcionada con el mayor aporte previsional realizado por el trabajador cuando se calcula el haber jubilatorio.
Pero no es sólo eso: además, debe considerar que ese haber provea a la subsistencia decorosa del aportante y esté acorde con la posición de su vida laboral que le precedió. Y aquí encontramos ese viejo principio que nos informa que un sistema previsional debe necesariamente generar un haber jubilatorio sustitutivo del haber del trabajador activo. Ello, porque es el único modo de asegurar la vida económica y psicológica del hombre ya limitado en su capacidad laboral.
La Corte no lo ha dicho expresamente, pero subyace en su razonamiento el criterio de la movilidad que relaciona al salario del activo con el pasivo en forma directa, sin alquimias matemáticas que lo desnaturalicen: exactamente lo contrario previsto en la ley 24.463 y su modificatoria actual.
No son, pues, osadas nuestras esperanzas de que el 82% móvil ronde el pensamiento de los juristas. Para el momento en el que Badaro peleaba por sus haberes, esa ley prohibía estas asociaciones y, lisa y llanamente, mandaba a que la movilidad se establezca anualmente en la Ley de Presupuesto. Demás está decir, durante más de una década, ni siquiera se cumplió con tal decisión –incluirla en el Presupuesto anual- y, consecuentemente, se omitió sin pudor toda movilidad previsional.
La Corte recordó también que, teniendo presente el principio alimentario del salario jubilatorio (no lo expresó así literalmente, pero es imposible pensarlo de otro modo) es totalmente incompatible con el hecho de que cuando un jubilado recurra a la Justicia para hacer valer sus derechos, esta deba limitarse a analizar el caso exactamente sobre las circunstancias de hecho (y de derecho) planteados en su demanda.
Para no sobreabundar, digamos que la Corte se aparta del criterio de cualquier juicio ordinario, que obliga al Juez sólo a considerar lo que se ha presentado por escrito en materia de hechos o invocaciones legales y le impide ampliar sus fundamentaciones, conforme pasa el tiempo en la causa judicial.
Este mecanismo, de informalidad y actualización en el actuar de la justicia para la materia jubilatoria, se utilizaba ya antes del dictado de la ley 24.241 y su complementaria 24.463. Ambas, leyes neoliberales que dejaron a los jubilados en el desamparo de los juicios ordinarios.
La movilidad, dice la Corte, no es un reajuste por inflación, sino una verdadera prestación sustitutiva, como ya se ha dicho. Lo que debemos ahora tener en claro es que una cosa es la depreciación de la moneda (que para la Corte es apenas es un reajuste para homogenizar los valores que analizamos) y otra cosa es la movilidad que, naturalmente, está precedida por ese ajuste del valor monetario.
La movilidad contempla la dignidad del salario, pero además valoriza la historia del trabajador y su aporte monetario al sistema. Es un concepto más amplio que el mero reajuste inflacionario. Y en esto, el legislador debe tener especial cuidado al establecer un sistema de movilidad y no caer en el error de considerar un simple ajuste del signo monetario.
Para finalizar, algo que sobrevuela siempre el tema del haber jubilatorio, y provoca no pocos resentimientos o discordia entre los mismos interesados. Recuerda el fallo que, desde 2003, no puede desconocerse que se ha producido un cambio en las condiciones económico-financieras del Estado. Desde luego, reconocemos que este avance no es el fruto de mejor administración, sino del valor del intercambio que benefició al país por la revalorización de sus exportaciones, además de la comparación con el crack del 2001.
Ello ha posibilitado que algunos segmentos de la pirámide del ingreso jubilatorio, especialmente los de más abajo, hayan recibido algunos beneficios económicos extras, aunque lamentablemente hayan sido totalmente deteriorados por la inflación, ya desde el mismo momento que se otorgaron.
Pero aquellos que percibían haberes superiores, en la práctica, sólo han logrado presentar alguna lucha contra ese flagelo. Una batalla que, de todos modos, ya está también perdida. Finalmente, han generado un achatamiento de la pirámide del haber jubilatorio, agravada por el congelamiento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Para la Corte, estas circunstancias no sólo implican una iniquidad que no puede mantenerse indefinidamente: por su propia esencia y porque significaría la destrucción del sistema jubilatorio, que la Constitución nos ha impuesto y debe ser protegido.
Dice la Corte que el legislador debe acompañar al progreso humano y a la justicia social, tomado palabras propias de la Constitución.
Y es que, como decía Rousseau, hay un contrato social subyacente que afecta la libertad del hombre. Si no se lo respeta con la ley y la razón, sólo puede mantenerse con el autoritarismo y la fuerza bruta, que destruye todo orden natural y por lo tanto no puede sino ser, necesariamente, fugaz.
Por Carlos Romero
Para Periódico Móvil
Para Periódico Móvil


Te puede interesar






Lo más visto