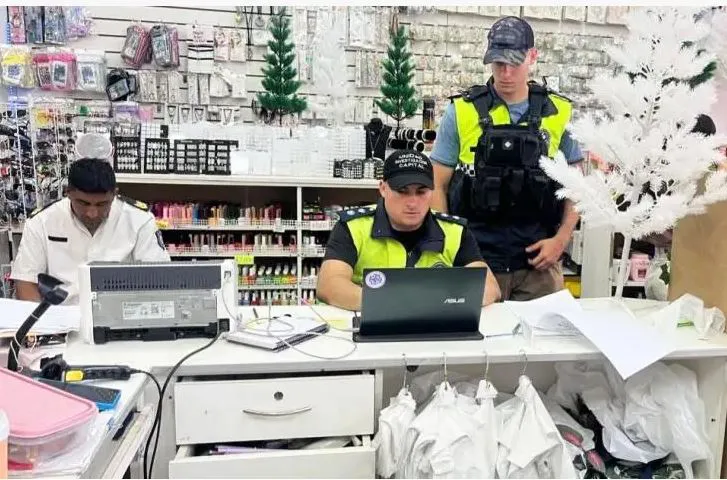La Navidad sin propósito del señor Carrizo
La víspera de navidad de 2007 había sido susceptible pero también tediosa. Era una imagen asociada a los recuerdos del señor Carrizo que ahora solo podía rever: unas horas agotadas por el discontinuo conformismo y por el paulatino asombro.
Columnas y Opinión25/12/2015 Mariela Alderete
Mariela Alderete
El decía que el país y sus costumbres atravesaban un período elípticamente ruinoso; que se erigía insinuándose para volver a encontrarse con el que nunca había dejado de ser. Un engaño frugal o soberbio, según el caso, pero siempre un engaño. Decía ignorar si los jóvenes sustraían a esos síntomas, aunque sabía de antemano la respuesta. Ellos no se mezclaban, como bien sabía, con nada que no se transmutara en ellos; no había rating de no ser por las chicas del caño, ni éxito teatral sin la verborrea apologista del ocurrente cómico under, ni verano posible sin alguna tapa de Caras, como en los 80 habían sido de Gente. En su propia juventud, el señor Carrizo había sido inoculado por las impresiones de sus mayores al punto de confraternizar con ellas, aunque en secreto las juzgara absurdas e improbables. También tenía claro que nunca nadie de su generación hubiera hecho el menor intento de cuestionar a un tutor o maestro, como ahora presenciaba a diario la jactancia de un adolescente, que sabía ridiculizar a un preceptor descuidado. Le tenía pánico y fobia a esas escenas. Por eso se escabullía en la sala de profesores bien lejos del grupo de muchachones, en especial los de “la banda del rincón”, se hacía del patio del colegio San Martín, bajo cualquier pretexto, para mediatizar su bravata dirigida contra los docentes más imbéciles.
En ese momento, sabía que no se podía competir con ellos; tenían una atención desmesurada que a veces, incluso, se filtraba por los corredores y las puertas hasta llegar a la calle. En la sala desocupada el señor Carrizo imaginaba a los alumnos de otros colegios como receptores de un sarampión salido de su propio reducto y su efecto multiplicador en cada aula ajena como un mal fuera de control. Pero no hacía nada por extirpar ese síntoma diagnosticado. Prefería callar por resignación pero también a causa de una vaga admiración por esa forma de conspirar contra las formas establecidas. Con sus 40 años de docencia todavía se impresionaba, y aquel comportamiento juvenil sin precedentes que tanto lo tenía desorientado hacía tambalear las influencias de sus queridos libros-aquel Juvenilia de Cané o Corazón de Amicis- y de las consideraciones prudentes.
A través del tiempo, había sabido erigir un punto de vista, y a pesar de que antes se había sobrepuesto a esa clase de eventualidades, supo perfectamente que estaba sucumbiendo ante la vista de todos. Durante años probablemente había sido el docente más capacitado de la provincia y ahora sentía que ese bastión debía ser entregado como en un ejercicio de posta, en el cual no había nadie que estuviera a la vista. Esa sola idea lo consternó: no podría pensar en unos meses tranquilos como el director ejemplar que era, viendo como unos mocosos de la calaña más vulgar le arrebataban las últimas tajadas de su reputación. La reputación de su colegio también sería la suya. Imaginó quedándose solo, destruido y amoralizado, capaz de hacer de todo por cualquier cosa, y tembló ante esa sola visión despótica de su futuro.
El señor Carrizo no estaba tan solo en la escuela como lo estaba en su casa. Había relegado su vida personal por la docencia y el tiempo nunca había bastado para llevar una vida familiar. Estaba solo esa víspera de navidad de 2007, por propia elección, desde hacía mucho tiempo, pero en esta ocasión se consternó porque nadie sabía lo grande que le quedaba lo que le rodeaba; las quejas, los muebles y los recuerdos.
La felicidad lo azoraba desde su distancia, como un fantasma al que se impregna cualquier derivación de tal o cual capacidad del hombre; “el hombre por creerse capaz se cree feliz”, pensaba.
El 24 de diciembre de 2007 varios hechos habituales vinieron a llenar sus primeras horas del día; la antelación premonitoria de la Navidad evidenciada en el ánimo general, por ejemplo. La fe del señor Carrizo siempre había de permanecer intacta en esas diligencias; jamás se le ocurrió considerarlas desde la perspectiva refundada del espíritu religioso. Terminó de hacer lo que debía, releer los apuntes de la clase que preparaba –era Didáctica y Currículum- pero, en algún momento, debió haberse quedado dormido. Y a los minutos, sintió un acalambrarse de los músculos, como si se inmovilizaran y se fuera consciente cayendo en un sueño.
La puerta se cerró con fuerza y el ruido o el movimiento brusco apagó la lámpara de la mesa de luz infantil; el señor Carrizo intentó incorporarse pero al querer hacerlo, y de hecho lo hizo, se vio en la cama nuevamente, al repetir otra vez la secuencia volvió a verse, acalambrado y maniatado a la cama, solo que eran dos los que miraban o sea, él desde la cama se percataba como dos lo observaban. Las visiones eran tres y se reproducían simultáneamente en la cabeza. Cerró los ojos suponiendo que eso evitaría se nublaran. Al abrirlos, otra vez desde su cama, una sola visión le mostró como una de las paredes de la habitación se desgajó entera, desapareciendo de su vista. Afuera, corría un viento seco y frío. La habitación parecía moverse, avanzar, intrincar distancias; y el señor Carrizo percibía como el viento se helaba en el aire. A la izquierda de donde se encontraba, un mueble empezó a cristalizarse por esa oleada que avasallaba. Lo cernía una oscuridad trémula, pavorosa, indescifrable; la respiración era dificultosa y sintió en dos ocasiones, a punto de descomponerse. Esa descompaginación le forzó un deseo de sobrevivir. Tuvo una idea, no demasiado consciente, pero que él creyó buena y fundamentada, y se puso a rezar. Manoteó el rosario colgado como alegoría en el respaldar de su cama; cada una de las perlas se había convertido en hielo seco, cada uno de los círculos engranados del respaldo de la cama se habían tapado. Le fue imposible arrancarlo, y al intentarlo el hielo le abrasó las yemas; perdió la paciencia, gritó, se exasperó, su voz inútil se debatió entre los muros helados y ahí se asfixiaba y moría; la intromisión del viento no la dejaba salir. Nadie lo escucharía y moriría. Se vio los brazos, las piernas que parecían intactas y no comprendió. Extrañamente el entorno no lo afectaba y no supo si alegrarse o entristecerse; quizás ya estaba muerto, quizás ese estado era la secreta permanencia de los cielos, quizá su redención en el purgatorio y aún podría ser el estado en que se encuentran las cosas malditas. Razonaba esto cuando advirtió que el viento había cesado o por lo menos había bajado en intensidad y miró: afuera yacía la constelación cuya figura proporcionó el nombre de Aries e infinitos asteroides; a todos los atravesaba como si en realidad no existieran. De pronto, vio como se perfilaba la habitación hacia una manga o especie de túnel oscuro, a medida que iba avanzando veía el final. Y llegar fue como pasar a otra dimensión; vio cráteres y una formación rocosa existente desde el antediluviano, vio la piedra caliza y la civilización en sus diferentes períodos como una consecuencia ininteligible de aquella, vio el mármol y su evolución prodigiosa hasta el genio del artista; el gemir primitivo y los sonidos todos; los orígenes del verbo y la palabra, los caracteres de Gutenberg, la primera página impresa, la frase articulada; vio el martirio del Hijo del Hombre y a Nostradamus enceguecido entre sus versos proféticos; a Judith sosteniendo la cabeza de Holofermes, el exhaustivo compendio de Justiniano; la trasmutada comprensión de justicia y lo que se torna justificable; las instituciones romanas, el arte de curar de Hipócrates; el paulatino descifrar de Aristóteles, la inspiración ensayística del Barón de Montesquieu y la credulidad de los oráculos calculada para derivación del engaño.
Cuando empezaba a ver esto una segunda pared desapareció; era la que daba a sus espaldas y pudo sentir como la irradiación lo abrasaba, el calor se transformó intenso, gradual, irrebatible. Optó por voltear su cabeza en lugar del cuerpo que siguió en la dirección de donde provenía el viento. El cansancio le arengaba una predisposición tozuda, casi ingenua y no supo que pensar cuando vio un meteorito avanzar hacia él a velocidad infinita y perderse por uno de los muros laterales sin atravesar el rectángulo por el que estaba observando. Una luz volvió a traspasarlo, encandilaciones que venían de distancias que no estaban al alcance de su vista. Era algo a lo que se acercaba haciendo que el fulgor se volviera más vivo. Sin saber qué hacer, esperó hasta que alcanzó a divisar una ciudad; la antigua Roma que ardía incesante bajo el preludio de muerte del emperador Nerón. Vio que entre las llamas que la cernían surgían vestigios irreductibles que se le revelaron como las envidias que se redimían con el fuego. La devastada región del Aqueronte; la tierra surcada y abierta por la que se filtraba una rojiza inquietud; la laguna estigia que acogió al fortalecido Aquiles; la lujuria de las ninfas; el devaneo de Némesis y el nacimiento de Helena. No supo la razón por la que se persuadía una a una de las cosas a medida que las observaba y las fue asemejando con su propia historia. Entonces imaginó que las dos direcciones por las que avanzaba al mismo tiempo eran los dos estados probables de su imaginada vida eterna; tenía que ser de lo hablaban sus ancestros: dos polos que se repelían; en ellos estaban demarcadas cada una de las acciones y se vio en los dos en ocasiones. “De hecho toda nuestra vida está representada en esos dos estados que tenían el efecto de una balanza que un día se inclinará definitivamente”, se dijo, convenciéndose. Despertó excitado, a unos minutos para las diez. La navidad ya no era un hecho más y se propuso no desperdiciarlo.

Sergio Silva Velázquez Es abogado y periodista, corresponsal en Tucumán de Canal 26, columnista especializado en policiales y judiciales. Columnista de RadioQ
ArgentinaCOLUMNA DE OPINIÓNColumnas y OpiniónCuentoFICCIONperiodico movilUN CUENTO DE SERGIO SILVA VELAZQUEZ


Te puede interesar






Lo más visto